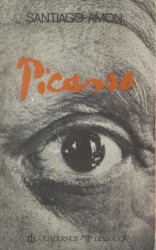 |
Edita: Editorial Cuadernos para el Diálogo. |
VOLVERLO DEL REVES
Y PONERLE OTROS OJOS
Picasso es historia. Esta proposición, cuyo recurso viene siendo inevitable en la glosa del maestro malagueño a la hora, especialmente, de adoptar o eludir actitudes de verdadero compromiso, parece susceptible de una interpretación contradictoria, según se subraye la forma indicativa del verbo o se acentúe la condición abstracta del sustantivo. Dando de lado habituales y fáciles evasivas (discutir a Picasso -oímos decir con fingida firmeza- es como discutir a Velázquez), afincadas todas ellas en las aguas calmosas de un supuesto acaecer histórico consumado, inoperante, irreversible, queremos nosotros destacar toda la fuerza del presente que implica la proposición. Picasso es, ciertamente, historia, pero historia viva, cargada de vigencia, nuestra propia historia; porque en él se dan raíz y fundamento de la tremenda mutación axiológica (difícil, sí no imposible, de parangonar con cualquier otra del pasado) que ha caracterizado y caracteriza nuestra visión del presente, la nueva faz de las cosas, la angulación nueva de nuestro mirar, la complexión entera de lo que decimos moderno.
¿Qué es lo moderno? Previa a toda otra cuestión nos parece, ante el que hacer de Picasso, la fórmula inmediata de esta pregunta. ¿Qué es lo moderno? ¿Cuáles los orígenes de aquella realidad próxima, presente a los sentidos, que en el ámbito de las artes plásticas (y también en el espectáculo urbano, en el tránsito cotidiano, en el medio de lo habitable, en la costumbre misma de la convivencia y del ambiente... ) tanto el experto como el profano vienen a englobar y definir en la genérica noción de lo moderno? ¿A qué realmente alude mención tan generalizada? Cabe en principio afirmar que el concepto de modernidad, en esta su más lata acepción, inserto por igual en la mente del experto y en la costumbre del profano, se refiere a un profundo cambio acaecido en la estimativa del mundo circundante, a una radical mutación experimentada en el ángulo contemplativo, cuya traducción objetiva ha venido a plasmarse en la disposición peculiar de las cosas creadas o simplemente transitadas por el hombre contemporáneo. Lo moderno es hoy la costumbre (no la mención de lo extravagante, de lo raro), la presencia ineludible de una serie de premisas que encauzan y condicionan la actividad del creador, a la par que someten la sensibilidad del ciudadano. Lo que hoy decimos moderno es, en síntesis, un suceso histórico del que nosotros somos parte y consecuencia: la concreción real, hecha ya vida, de una actitud renovadora que en un pasado próximo (allá, hacia el año 1907, y de acuerdo con un gesto provocador de Pablo Picasso) se enfrentó, en nombre del progreso y a favor de la corriente vanguardista, a luna realidad precedente y decadente. Las cosas que hoy afectan nuestra familiaridad, quizá ya nuestra rutina, con el aura amigable de lo moderno, obedecen a la paulatina decantación de unas categorías ayer renovadoras, revolucionarias, futuristas, convertidas ahora en espectáculo cotidiano, en espejo familiar de nuestro propio paso.
Lo que hoy llamamos arte moderno no es más que el feliz resultado, el producto concreto de una tremenda conmoción (como no conoció otra la historia), alentada a la cabeza por Picasso, de una escisión tajante, por él provocada, con el orden preestablecido. El decidido propósito de ruptura con el orden tradicional entraña, sin duda, la característica que mayor coincidencia otorgó, desde el original gesto picassiano, a todas las corrientes de la moderna estética. Tal propósito (condicionado, naturalmente, por las constantes de la historia) no ha significado, sin embargo, ni significa la admisión o la proclama del desorden; ha supuesto, más bien, el nacimiento de un orden nuevo cuyas consecuencias abarcan nuestro actual acaecer, son el entorno renovado, renacido, moderno, el paisaje nuevo de nuestro presente. La aclimatación, más o menos lenta, latente y tortuosa, de este orden nuevo a la realidad sensible de nuestros días es un hecho al margen de toda discusión: las premisas que ayer dictaban la revolución y presidían la vanguardia, hoy entrañan la costumbre; la recta adecuación entre ésta y aquéllas constituye la esencia de lo moderno, en la genérica acepción antes apuntada. En este sentido, parece más que válida y mil veces positiva la proposición inicial: Picasso es historia. Porque en él palpita el origen y a partir de él toma cuerpo el despliegue de nuestra sensibilidad, de nuestra estimativa, de nuestra renovada visión de las cosas, de nuestra propia historia.
A la cabeza del arte contemporáneo, la firma de Picasso. El primer capítulo de su historia véase presidido por su nombre. Porque sin Picasso no hay cubismo. No se hubiera producido, sin Picasso, la sustancial mutación estética del orden moderno. Sin Picasso, la manifestación pictórica no hubiera conocido el canon de la libertad, el frenesí reglado, la ecuación, antes que paradoja, entre la norma y el grito. La escultura, sin Picasso, aún anhelaría la nueva poética que proclama la valoración sustantiva del volumen y el trueque del espacio físico, túnica envolvente de todos los lugares, por el espacio creado en la nuda interdistancia, en la sustantividad, en el vacío distenso por la suma de otros lugares congregadores (la exaltación, frente al espacio científico, de un espacio propiamente estético). Sin Picasso sería inconcebible la nueva mentalidad arquitectónica, el análisis, la depuración formal, la multiplicidad constructiva y contemplativa, la modulación, la esencialidad de la casa, la doma de la materia, su síntesis estructural... y la novedad de tantos y tantos ángulos del edificar y del concebir que, a partir del cubismo, vendrían a cimentar, entre otras, el aula del Bauhaus, del De Stijl, del Constructivismo ruso... En Picasso reside, ciertamente, el esqueleto de la moderna estética, el cambio fundamental (imposible de parangonar con otro cualquiera de la historia del arte), hecho ya costumbre en la sensibilidad y en la mente del hombre contemporáneo, la fuente genuina de la moderna renovación o revolución artística, el ímpetu primero de la vanguardia.
Invitados a elegir la característica más significativa de aquellos momentos de renovación, revolución o vanguardia en el ámbito del arte, poco dudaríamos en aceptar, como tal, la escisión que al instante se produce entre los promotores de la nueva mentalidad y la sociedad de su tiempo, afincada en usos tradicionales o en el marco anodino del buen gusto, entre quienes ostentan una apertura diáfana del espíritu a los asuntos que en verdad y de forma acuciante conciernen al espíritu y los que persisten en la validez de esquemas fosilizados y, sobre todo, entre la minoría y la masa. El arte de nuestro tiempo (superado poco más de medio siglo, a contar desde el gesto inicial de Picasso) ofrece el más completo muestrario que imaginarse pueda de esta dualidad contrastada. Todas las modernas corrientes vanguardistas, a partir de 1907, han significado, en el proceso latente y contradictorio de su aclimatación, el divorcio palmario entre una minoría que indaga nuevos derroteros y la masa que acomoda sus actos al horario de la rutina, entre el estudioso y el ignaro, entre quienes ven y los cegados por torpeza, apatía, alienación o prejuicio.
Es, a fin de cuentas, una vieja historia, tan antigua como la aventura del espíritu creador al otro lado de la montaña, donde estallan deslumbrantes auroras que difícilmente pueden contemplar quienes afincan su morada en la placidez del valle o a la sombra de la ladera. Es un viejo problema que si en nuestra edad o en sus albores alcanzó límites más enconados, atribúyase a la mayor complejidad del orden social y a exigencias más patentes de la personalidad y libertad humanas, pero que, en suma, responde sin ambages a los términos conflictivos usados, entre otros, por Boccaccio y Petrarca en la plenitud renovadora, revolucionaria, del siglo xiv: ignorancia y entendimiento, significando en el primero impotencia, no dedicación, alienación, erradicación espiritual, e incluyendo en el otro antes la conciencia cultural que el cúmulo de conocimientos (la adhesión -dicho en términos estructuralistas- al campo intelectual de la época), más que un bagaje, una actitud (la apertura diáfana del espíritu a aquello que al espíritu conviene). Contemplado el arte de Giotto -escribíamos en reciente biografía en torno al viejo maestro toscano- y la realidad social de su tiempo con la sensibilidad y la experiencia del nuestro, se patentiza el gesto renovador en cada toque de su pincel y también la escisión que hubo de producirse entre la concepción estética por él instaurada y la enemiga o simple incomprensión de un amplísimo estrato social anclado en viejos hábitos. Lo en verdad sorprendente es que los espíritus previsores de aquel tiempo, como Petrarca, como Dante o Boccaccio, acierten a delimitar una y otra ribera del acaecer con una mira crítica, hasta tal punto actualizada, que parece aludir a un problema de nuestros días: el nuevo orden estético y la ruptura tajante con la tradición o la costumbre, tan característicos (desde el audaz alumbramiento picassiano de las Señoritas de Avignon) y tan definidores del arte contemporáneo.
Vale la pena cotejar el testimonio de aquellos poetas que alentaron la renovación giottesca con la letra de quienes hacían suya, hasta la identificación, la revolución picassiana, la voz de los Dante, Petrarca y Boccaccio, con la de los Apollinaire, Max Jacob, Reverdy..., para esclarecer la coincidencia de su estimación respectiva. En el canto XII del Purgatorio, Dante pone de manifiesto, al tiempo que denuncia el paso efímero de la gloria humana, la ruptura definitiva con la tradición, encarnada en Cimabue, que Giotto llevara a feliz término. Más aquilatada y más próxima, desde luego, a la experiencia de nuestro tiempo se nos ocurre la opinión de Petrarca. En sus Epistulae de rebus familiaribus escuchamos, no sin asombro, esta alusión, atinada si las hay, a la obra innovadora del maestro de Vespignano: «Cuius pulchritudinem ignorantes non intelligunt, magistri autem artis stupent» (cuya belleza no comprenden los ignorantes, pero los maestros del arte contemplan con estupor). ¿No se cifra y define, en la concisión de esta sentencia, aquel instante disociador que venimos apuntando entre la muchedumbre, erradicada, presa, a su pesar, de la alienación, y la minoría vanguardista, atenta al campo intelectual de sus días? Se confirma igualmente y corrobora en la pluma de Boccaccio el contraste estimativo que, según Petrarca, acogió el advenimiento de Giotto. Si el poeta oponía a la indolencia, alienación o simple incomprensión de los ignorantes el entendimiento, la admiración, el estupor de los maestros, va ahora el sutil narrador a agudizar la divergencia entre unos y otros, centrando en la acción instauradora del pintor florentino una renovación sustancial del arte «que yacía en las tinieblas por error de quienes prefieren deleitar los ojos de los ignorantes a complacer a los entendidos» (puede el lector comprobarlo en la narración V de la jornada VI del Decamerón).
Cualquiera de los programas, proclamas y manifiestos de la vanguardia contemporánea había de exprimir con mayor crudeza los límites de esta dualidad contrastada. Elegiremos el testimonio de uno solo de los poetas citados (habrá, a lo largo del relato, cumplida ocasión de aludir a los demás), de aquel concretamente que más de cerca siguió la aventura picassiana y otros muchos lances de la moderna revolución estética: Guillaume Apollinaire. Con el acento plural de la identificación revolucionaria y con el buen ánimo también de atenuar la inevitable divergencia estimativa, el divorcio entre minoría y masa, escribía en uno de sus primeros y más felices caligramas: «Nosotros, que buscamos la aventura por todas las partes, no somos vuestros enemigos. Queremos sólo regalaros vastos y extraños dominios, donde el misterio en flor se ofrece a quien quiera apresarlo. Hay allí fuegos nuevos, colores jamás vistos, mil fantasmas imponderables a los que hay que dar realidad... Piedad para nosotros, que combatimos 'siempre en las fronteras de lo ilimitado, de lo porvenir.» La mera lectura del texto de Apollinaire, su mismo tono coloquial de amable admonición o prédica ad gentiles e incluso de bonancible súplica dejan más que en claro la conciencia de la disociación, respecto al universo de la costumbre, por parte de quien o quienes («nosotros, que buscamos la aventura por todas las partes...») oteaban nuevos horizontes tras haber soltado audazmente las amarras de un pasado próximo, de una tradición inmediata. Cierto que en el texto del buen poeta francés prima y resplandece el destino del arte y de la creación en general: la facultad, sin tregua, de transformar las realidades presentes en mitos reveladores, en cifra de lo que aún no es. No es menos cierta, sin embargo, ni menos consecuente la abierta afirmación del divorcio palmario entre una minoría innovadora, dada al riesgo («piedad para nosotros...») de asentar entre las cosas un nuevo orden, y la masa alienada, afincada en la ley de la costumbre, sumisa al status del presente.
Esta situación real, ineludible, suele provocar en ciertos medios, antes ideológicos que estrictamente culturales, una reacción de hostilidad hacia el artista, el consabido alegato de que el artista vive de espaldas al pueblo, cual si se tratara de algo primativo del arte y no acaeciera otro tanto en toda actividad (sea ejemplo la ciencia) que ostente auténticos valores de conocimiento y creación. La divergencia, radical en un principio, va paulatinamente reduciéndose y concluye por determinar un estado de equilibrio en el que se patentiza el signo del progreso. Lo que se alzó como bandera de vanguardia se convierte luego en programa, en academia, y crea, a la postre, un clima de familiaridad que insensiblemente invade plazas y avenidas, palacios, templos y mercados..., hasta fijar en la mirada del más indolente de los ciudadanos la presencia innegable de otras categorías manifestativas y vitales. Y, así, la sociedad, que antes repudiara la lucidez del nuevo estilo con el desdén de la ignorancia, lo acepta ahora por ley de la costumbre. El hombre medio, el que no prestó atención especial al denso e incesante fluir de la cultura, es hoy, pese a ello, consciente de lo moderno como algo circunstante, embargante, plenamente acorde con el tránsito de sus propios días. Ello viene a probar que se ha cumplido la ya mencionada ley del equilibrio histórico, ínsita en la entraña misma del progreso: lo que nació a tenor de hipótesis renovadoras y al calor del grito vanguardista, ha terminado por hacerse academia en la sensibilidad del experto y costumbre en la mirada del profano.
Este que vivimos es tiempo de equilibrio, apto como ninguno para la reconsideración conceptual y la revisión historiográfica del arte de nuestra edad, presidido por Pablo Picasso. El hombre medio de nuestros días se ve insensiblemente inmerso en el área de lo moderno: el edificio que habita o contempla a su paso por la calle (trazada, a su vez, con línea nueva y perfil renovado), la prensa gráfica, la cafetería, el aula, el salón, el templo, el taller, el supermercado, el cartel publicitario, la recién inaugurada urbanización, los medios audiovisuales..., patentizan en los ojos del hombre contemporáneo (sin atender para nada a su capacidad o deficiencia asimilativa, a su inclinación consciente o a su desdén manifiesto por las artes ni tampoco a la calidad o desatino de lo que se otorga a su contemplación) la presencia embargante de unas formas y estructuras, luces y colores..., de unas categorías estéticas que, en suma, encarnan y pregonan la vigencia de lo moderno. Viene, en sentido opuesto, a corroborar esta ley inexorable del equilibrio, impresa en dicha e innegable vigencia, la actitud de los artistas novísimos, que, como tales, se rebelan contra la paradójica inmovilidad de lo moderno. Más adelante habrá ocasión de reseñar ampliamente y también de discutir la irrupción violenta de este frente novísimo, que viene a lo largo de estos últimos diez años dando su señal alertadora y aduciendo la oportunidad o quizá la mera pretensión de su peculiaridad manifestativa, hostil a la noción acostumbrada de lo moderno y abierta, al menos en propósito, a otras formas, criterios y angulaciones del arte y de la vida. Baste por ahora indicar que movimientos, actitudes y nombres como arte cinético-lumínico, hiperrealismo, neoconcretismo, happening, propuesta lúdica, arte computable, arte psicodélico, arte povera, land art... y sobre todo el llamado arte conceptual atestiguan desde la otra ribera, la del inconformismo, la aclimatación o la estantía de lo ayer renovador, en suelo hoy cotidiano. Ellos son ahora la vanguardia y, en su nombre, dan por caduco el presente, el statu quo de lo instaurado al uso y al día, proclamando otras premisas y otro futuro. Tal es el fiel de la balanza, la prueba empírica del equilibrio entre lo que ayer (hace poco más de medio siglo, allá hacia 1907) fue gesto renovador, grito revolucionario, y hoy es suceso divulgado y compartido. En la misma medida en que el hombre medio ha aceptado, cual pan cotidiano, lo que nació como piedra de discordia, en esa misma medida el neoprogresismo proclama la invalidez de lo moderno (o, al menos, de la forma en que el uso lo interpreta) y preconiza los supuestos de un arte otra vez renovador. Lo moderno deja, de esta suerte, de ser lo extravagante, lo raro, para hacerse sinónimo de la costumbre.
Picasso es historia, connotación inmediata de lo moderno. Imposible sin su concurso el trazo de una aproximación esencial a la estética de nuestro tiempo que incluya su primer origen, la senda contradictoria de su desarrollo, su aclimatación en los ojos del ciudadano y también su revisión consciente o su alegre negativa por parte de la novísima vanguardia. No ofrecemos por ahora ningún dato. Nos limitamos a exponer un solo hecho: el curso incoativo, durativo y perfectivo de una historia rectilínea, el curso rectilíneo de nuestra propia historia. Es frecuente subrayar el caudal polémico que se ha suscitado y sigue suscitándose en torno a la figura de Picasso, a propósito de su incidencia humana, al conjuro mismo de su nombre, sin advertir de paso la vigencia efectiva de las nuevas categorías formales y vitales que él propuso, de cara al porvenir, en los albores de 1907. La teoría de lo moderno abandonó, tiempo ha, aulas minoritarias y frentes vanguardistas para instalarse, cual costumbre de las costumbres, en el suelo del diario acontecer. «Es una casa moderna -oímos decir al experto y al profano, refiriéndose ambos a una realidad sensible, no a una teoría general o a un concepto puro-, una línea moderna, un diseño moderno, un ambiente moderno, una apariencia plena de modernidad.» ¿A qué realmente alude esta voz, esta mención generalizada de lo moderno? A la asimilación global, todo lo inconsciente que se quiera, de un acto de vida, de una presencia embargante. La mirada del hombre de hoy se halla del todo familiarizada (y cuanto más inconsciente, más efectivo es el pulso, el aroma de la familiaridad) con el despliegue empírico de aquellas categorías innovadoras que Picasso acertara a descubrir en la primera década del siglo. Ha cesado en la práctica la disociación; se ha impuesto irremediablemente la ley del equilibrio. Quienes aún polemizan en torno al artista malagueño o discuten la validez y autenticidad de su arte (¡la eterna y pueril cantilena de que Picasso vino al mundo con la única misión de burlarse del vecino!) no suelen pararse a meditar que más de una vez el lugar mismo (aula, salón, cafetería...) en que la discusión se desarrolla o estalla el anatema ha sido paradójicamente diseñado y construido de acuerdo con premisas picassianas más o menos bastardas o genuinas, rectas o colaterales, pero, en última instancia, picassianas.
«Picasso: en este nombre simbólico -escribe Jean Cassou- ha resumido el público todo el asombro y toda la indignación que le inspira el "arte moderno".» No aceptamos -en modo alguno podemos aceptar- comentarios como el del otras veces sagaz crítico francés, rayanos en el tópico y diametralmente alejados de una realidad decantada e impresa (tras vacilaciones mil, desde luego, y mil contradicciones) en la faz del presente. Ese «arte moderno» de que habla Jean Cassou no es algo de espaldas al público, ni es tal el asombro de éste, ni tan grande la indignación que él imagina. El que no haya por parte del público un grado estimable de reflexión en torno al arte moderno (¿lo hay acaso en torno a otras premisas, sean ejemplo las científicas, decisivas en el acto de su propio respirar?) no quiere decir que éste se produzca a espaldas suyas. El público ni se asombra ni se indigna. Son otros los protoestandartes de la indignación: aquellos, concretamente, que ven en el arte moderno y en el símbolo picassiano la frustración definitiva de un pasado que ellos desearían, para sí y para el orbe, imperecedero, la no retroacción hacia un ayer que ellos quisieran encarnar, imprimir e imponer, a manera de dique, en el curso fluyente de la historia. Y en verdad que actitud aparentemente tan pueril es digna de atención y estudio. La violenta indignación ante el arte moderno y más aún ante el símbolo picassiano encubre, y de forma patente, la afirmación rotunda de aquél y pone de relieve la importancia de éste en su feliz (para ellos infausto) e ineluctable desarrollo. ¿Habían, en otro caso, de indignarse tan ostensiblemente de cara al despliegue del arte moderno? ¿Por qué de otra suerte lanzarían el anatema contra el nombre de su primer y más genuino impulsor? Su indignación obedece a la constancia en el mundo de las cosas, a la vigencia real de unas categorías, formas y estructuras que imposibilitan el retorno, la añoranza misma del pasado glorioso. Recae sobre la cabeza de Picasso toda la fuerza del anatema, porque ellos (los indignados) saben a ciencia cierta que fue el genial malagueño la cabeza, el ariete, la causa primera de esta irreparable grieta en el muro de la tradición.
La carencia de reflexión no supone, en la estimativa popular, indignación o asombro ni viene a negar, de su parte, la adopción, lenta, inconsciente, colateral, de otras categorías formales y vitales frente a las instituidas con el tiempo o por el hábito o a merced del buen gusto. La razón más atinada de cuantas se adujeron, a partir de 1907, por parte de todas las vanguardias fue, sin duda, la abolición del buen gusto en la estimativa de las artes. «Sobre gustos -reza el dicho popular- nada hay escrito», y si en otros aforismos de parecida estirpe suele enunciarse una gran verdad (esto es, una generalidad cuando no una vulgaridad) late en éste una rotunda mentira. No poco se ha escrito sobre gustos. Es el problema estético uno de los temas que mayor atención y agudeza hayan sustraído al pensamiento humano: la estructura objetiva de las artes, su estimación axiológica, su alcance teleológico..., y también la faz subjetiva de la cuestión (el dato de la sensibilidad, el origen de la creación, la capacidad receptiva...), así como el aspecto sociohistórico (su carácter testimonial, su coherencia con el tiempo, su respuesta al entorno humano... ), han sido razón y argumento de una disciplina, la estética, claramente delimitada en el concierto cultural e instituida, a veces, con plena autonomía en el ámbito filosófico. «¡Muera el buen gusto!», balbució Picasso en 1907, y repitieron a coro, dos años después, los futuristas. Y en su lugar, ¿qué?, nos es dado preguntar. En su lugar, el criterio. No puede el arte quedar (ni de hecho queda) enclaustrado en sutilísimas estancias de la sensibilidad o reducido a subjetiva y arbitraria estimación. El viejo concepto de inspiración se ha visto paulatinamente suplido, en el desarrollo de la moderna estética, por el de investigación, la noción de decorum por la de hipótesis de exploración y en lugar del deleite es la intelección de un orden plenamente acorde con el acontecer vital lo que otorga al fenómeno estético validez y sentido, en tanto el buen gusto cede su caprichoso dictamen al rigor del criterio. No diremos que la capacidad reflexiva se halle hoy en plena posesión de lo que Cassou llama «el público» ni que el arte llegue al hombre actual por causa o rectitud de un criterio. Pero sí nos arriesgamos a afirmar que la historia del arte contemporáneo, nuestra propia historia, ha supuesto un rudo golpe para quienes entendían el fenómeno estético a través de actitudes fosilizadas, sujetas por lo común al marco anodino del buen gusto.
La sustitución del buen gusto por el criterio -se nos dirá- no extrae de la subjetividad la estimativa de las artes. Las teorías estéticas y los ángulos de apreciación seguirán multiplicándose en la medida en que oscile y se diversifique el pensamiento crítico. ¿O es que en verdad puede establecerse un criterio de absoluta validez objetiva? Sí. La historicidad. Cuando afirmamos que Picasso es historia aludimos, precisamente, a esa nota objetiva, intrínseca, de historicidad en él y en nosotros vigente. Nota común a todas las artes es su historicidad. Si la vida, según certera definición de Plinio, es fuego renovado (ignis mutabilis), ¿cuánto más renovada no ha de ser la llama del arte, diáfana y perdurable por encima de todo cómputo, de todo ciclo vital? Cesa la edad (épocas, tendencias, corrientes, movimientos, ismos...) y el arte sigue haciéndose (ars Tonga, vita brevis). Más que fuego renovado, el arte es un fieri esencial cuyo término escapa a toda previsión. Cualquier definición teórica, de supuesto valor universal, y todo juicio histórico, con pretensión definitiva, pronto se tornan provisionales, dado que la esencia del hecho estético radica, precisamente, en su hacerse inacabado, en su continuo sucederse (el arte no está hecho, está haciéndose). ¿Y cómo aplicar al caso concreto este criterio de historicidad? De forma rigurosamente histórica. No tratamos de jugar al pleonasmo; queremos, más bien, advertir que, pareciendo arriesgada toda premonición y eventual cualquier manifiesto de tono profético, la autenticidad del arte en curso y la genuinidad del ya consumado han de hallar el más fidedigno de los criterios en su propia génesis, traducida en radiante historicidad. La vinculación a la corriente histórica o el desarraigo de la evolución determinarían en cada caso la congruencia o el anacronismo, la validez o el despropósito de la obra creada.
El arte contemporáneo, por lo que más tiene de contemporáneo, ha respondido fidelísimamente a la ley histórica de su nacimiento y paulatino despliegue, logrando por la clara virtud de su historicidad imprimirse paso a paso tanto en la mente, en la conciencia, en la sensibilidad del experto como en la mirada, en el hábito inconsciente, en la costumbra del profano y de forma harto elocuente en la constitución o estructura de un entorno nuevo, de un nuevo paisaje (nuestro entorno, nuestro paisaje). ¿Qué ocurrió, por el contrarío, con aquellas otras manifestaciones artísticas que, pertinazmente ancladas en el canon de la vieja academia, en el mortecino rescoldo de una tradición caduca o en la defensa a ultranza de unos esquemas fosilizados, han pretendido, con ciega obstinación y de espaldas al campo intelectual de nuestro tiempo, hacer valer su vigencia en nombre de un supuesto ars perennis? Que no han contado ni con el asenso de las mayorías ni con la enemiga siquiera de las vanguardias. Han carecido simplemente de voz y audiencia, más por su falta absoluta de coherencia histórica que a tenor de la mayor o menor calidad de sus creaciones. El arte contemporáneo, en su condición más específica de tal, ha sido cifra y espejo de historicidad. Es en la historicidad, sólo en ella, donde nos es dado descubrir la base y razón para forjar un criterio capaz de decidir acerca de la validez, oportunidad y sentido de la creación artística.
Deseche, pues, el lector todo matiz de capricho en la propuesta de un estricto criterio de historicidad. La coherencia del arte contemporáneo con la restante realidad coetánea ofrece pocas dudas. Baste, en ahorro de otros argumentos, el cotejo de su brote revolucionario y auge sucesivo con el estallido y la expansión de otras revoluciones (sea ejemplo singular la del diecisiete, en suelo eslavo) que han condicionado sin remedio la realidad de nuestro tiempo. Nadie puede negar la rigurosa historicidad de la estética moderna, aunque no todos atinen a la hora de fijar adecuadamente el orden prelatorio de los datos, de los orígenes y de las consecuencias. La congruencia del arte nuevo con el pulso de la historia contemporánea es un hecho incuestionable, descrito por vez primera en las dimensiones de una obra concreta (las Señoritas de Avignon) y perfectivamente desglosado por la acción arriesgada de un puñado de artistas insignes, no el producto de una teoría elaborada a posteriori por el pensamiento crítico, estadístico o erudito o por el escarceo conceptual. Nadie dé al olvido que fueron estos artistas de un ayer cercano (Picasso y sus gentes) quienes supieron divisar, en ocasión propicia y con pasmosa antelación, el cuándo y el cómo de una expectativa inminente, de un nuevo modo de realidad y de vida, limitándose el pensamiento crítico de hoy a dar constancia de visión y previsión tan luminosas o a elevarlas, por su relevancia intrínseca, al ámbito especulativo. La subversión sistemática de estos supuestos, abonada por la saturación paulatina y la efectiva consunción de la obra, es la que, como luego se verá, ha propiciado la floración del arte del concepto. El inicial gesto picassiano y su fértil consecuencia claro que merecen, por su trascendencia histórica, atención y análisis de parte del pensar filosófico, pero no el dictado (para complacencia de los teorizantes puros) de un peregrino método de retroacción causal que viniera a cifrar en el origen del arte contemporáneo la consecuencia de un concepto elaborado con posterioridad ni mucho menos su instauración positiva (como para sí quisiera alguna de las corrientes novísimas) en lugar de la obra que tuvo la virtud de alumbrarlo. El nacimiento y la evolución de la estética moderna hacen, en todo caso, indiscutible la presencia del acto creador sobre el propósito teorizante, de la experiencia sobre la especulación, y nunca viceversa. «Resulta innegable -hemos escrito en ocasión no lejana- que todo el frenesí vanguardista y el repudio de un pasado próximo y decadente, manifestados en el ámbito estético apenas amanecida la primera década del siglo, no podían hallar, hacia el inmediato porvenir, una realidad más acogedora que la "Revolución del 17". No tratamos de valorar la revolución rusa desde ningún ángulo que exceda la pura historicidad, y a través de ésta, se nos muestra como vértice real, como natural desembocadura de las otras y también como fuerza perdurable cuyas consecuencias, reales, fácticas, llegan a nuestros días.» Lo en verdad asombroso es que Picasso acertara a intuir, con diez años de antelación y sin exceder para nada los límites del arte, el proceso revolucionario de su tiempo. «Sólo Picasso -exclamaba por aquellos días Gertrude Stein- ha advertido que la realidad del siglo veinte nada tiene que ver con la del diecinueve, y lo ha hecho pintando.» Observe el lector que en la opinión de Gertrude Stein se incluyen literalmente los dos extremos a que se ajusta la nuestra: la conciencia clara de la mutación histórica y su traducción peculiar en los límites del arte. Picasso ha premonizado la visión de una era renacida, de una renovada concepción humano-vital, ha descubierto el espíritu de su época y se ha dado sin demora a demoler la vieja faz del hombre y de su entorno para instaurar entre las cosas una faz nueva y un nuevo paisaje. El columbró antes que nadie el vuelco de la historia y supo divulgarlo sin dilación y sin el concurso también de proclamas y manifiestos ideológicos; lo hizo pintando.
¡Muera el buen gusto! 1907. Las Señoritas de Avignon. Y en su contextura, la mayor osadía que jamás conociera ni hasta tal día imaginara la historia del arte. Y en su faz, su propia contrafaz, la trastienda de lo inconfesable, el grito sin sordina de lo vedado, la expresión monda y lironda, la descarnada exhibición, oculta por siglos, de lo inconveniente, de lo no proclive al refinamiento, al éxtasis, al lujo, ni tampoco al ornato, al boato, al decorum. Estas y otras cien expresiones instantáneas, dimanantes sin más del inmortal lienzo picassiano, valdrían para arrasar símbolos y alegorías y mucho más el consabido esquematismo, que venía hasta entonces hablando de composición, perspectiva, claroscuro, órdenes, gamas cálidas y frías, tenebrismos, esfumatos... y otras tantas apreciaciones meramente sensitivas, carentes de contenido, a merced todas ellas del buen gusto y a merced también de la subversión de los términos en que el arte adquiere significación y creatividad: la prevalencia de los medios de representación sobre las fuerzas soterrañas, vitales, en que la representación (de ser algo) se fundamenta y de las que es signo revelador. Quede ahí, apenas esbozada, la fuerza provocadora, agresiva, que en derechura llega del lienzo picassiano a los ojos de quien lo contempla. La rotunda negación del buen gusto, que poco después harán suya futuristas, dadaístas, expresionistas..., cual cifra y aguijón de sus proclamas, ha sido plasmada prímigeniamente por Picasso no en la letra de un desenfadado manifiesto, sino en la paciente prosecución de la obra, en el esqueleto y en la mueca de las Señoritas de Avignon, cuya sola presencia sugiere mayor provocación que todas las imprecaciones impresas, tras la alborada de 1907, en la crónica de las vanguardias. Tan patente es el proceso picassiano de negación, que luego nos será dado circunscribirlo literalmente al método de la refutación hegeliana, probada por el audaz malagueño de norte a sur de la memoria humana, desde la demolición de su propia faz y de su precedente inmediato hasta el centro o corazón del modelo histórico, sin excluir del juicio severo el capítulo preliminar de la prehistoria.
¿Qué significa, en los albores de la modernidad, esta contundente negativa, hostil a un uso harto consentido en la estimación de las artes? El afán denodado de incidir sin ambages en el curso de la historicidad, en la entraña de la vida. El arte de nuestra edad ha pugnado, desde todos los frentes vanguardistas, por mezclarse, contar y decidir en los asuntos de la historia y de la vida, afín su testimonio al pulso de aquélla y próxima su iniciativa al suceso de ésta; ha querido, sin desmayo, ser empresa grande en la gran empresa del acontecer humano, desdeñando por principio la parcialidad, la estrechez de aquel ángulo contemplativo y posesivo, de aquel mínimo reducto, privativo, excluyente, diletante, lujoso..., solaz u oasis, en que, de espaldas al tránsito palpitante de la vida, residía el buen gusto y el fiel acompañamiento de una adjetivación superficial. La atenta lectura de los manifiestos futuristas, expresionistas... y sobre todo, como luego se dirá, los del dadaísmo y el De Stijl pone de relieve, bajo la unánime condena del buen gusto, el firme propósito de suplir el arte por la vida, la vieja angulación estética, esquemática, hermética, parcializada, por una nueva, abierta, integral e integradora concepción vital. ¿No fue este ánimo de complexión vitalista el que impulsó a unos y a otros a hacer suyas, fuera del tradicional marco estético y por clara contravención del buen gusto, todas las manifestaciones de la vida contemporánea, especialmente aquellas (el dinamismo, la revolución, el maquinismo, el atisbo del futuro, los nuevos cauces de la comunicación, los nuevos signos del progreso... ) que la definían como más contemporánea? Algo semejante, fundado en su pluriformidad operativa y expresiva, nos es dado afirmar de aquellos otros movimientos integradores (el De Stijl, el Bauhaus, el Constructivismo ruso... ), abiertos a la vida y a la historia, al nuevo destino, impreso en la confluencia de ambas. Tal y tan tenaz propósito de incidir en el discurso de la vida véase primigeniamente alumbrado por Pablo Picasso en la alborada de 1907. Las Señoritas de Avígnon entrañan algo más que un gesto desenfadado; el ánimo decidido de ceñir el arte al cómputo de la historicidad, de distender y adecuar nuevas categorías y supuestos formales a las fronteras de un confín humano-vital recién divisado.
Picasso es historia. Proponemos, por encima de cualquier apreciación personalista, los límites estrictos de un criterio de historicidad, y a su tenor venimos trazando, ab origine, una generalización de la estética contemporánea con la sola intención de subsumir en toda su lucidez el acto previsor de Pablo Picasso y de subrayar otra vez la tajante ruptura que él provocó con el pasado, el divorcio primero entre minoría indagadora y mayoría alienada, la paulatina reducción de
ambos extremos, el estado subsiguiente de equilibrio y la implantación, a la postre, de las nuevas premisas formales y vitales. ¿Qué nos han legado realmente los protagonistas del arte nuevo a contar del precedente picassiano y tras las mil incidencias de un dilatado combate, urdido de cara a la vida y coronado finalmente por la victoria? Formas. Formas de estirpe y destino eminentemente vitalista, acordes con el curso renovado de la historia. Nuevas formas del concebir y el expresar, nuevos cauces, fronteras, ámbitos donde mejor promover e instalar el trayecto de la vida. No se quiera ver en el gesto picassiano y en la subsiguiente actividad de los otros protagonistas de lo moderno el legado de proclamas, consideraciones teoréticas o programas ideológicos cuyo acatamiento reavivara, como por ensalmo, el fuego de la revolución. Nos dejaron sólo formas, un asombroso parto formal de cuyo concierto aún se nutren, en buena medida, la estética y la vida de nuestro tiempo; formas que han canalizado el curso de la vida contemporánea hasta convertir para el experto en academia y en costumbre para el profano lo que nació cual grito de libertad y prosperó como vanguardia; formas cuya validez y universalidad, si constituyen el más vivo de los estímulos en el ánimo del artífice creador, entrañan también, por su grado perfectivo, un grado equivalente de dificultad para quien ahora pretende revisarlas, negarlas o trascenderlas (para los adelantados de la novísima vanguardia). La acción revolucionaria de estos prohombres de la moderna estética (Picasso y sus gentes) queda hoy ejemplarmente encarnada en la esencial mutación producida en la mente, en la sensibilidad, en la costumbre misma del hombre contemporáneo.
¿Qué es lo moderno? La aclimatación de un nuevo concepto formal, intuido por Picasso hace ya más de medio siglo, al fluir de la historia y de la vida. De nada vale ya la antes mencionada actitud de hostilidad hacia el artista, fomentada en ciertos medios, antes ideológicos que estrictamente culturales, o su ingenuo alegato de que el artista vive de espaldas al pueblo y mucho menos la pretensión, alentada en la acera de la ideología opuesta, de combatir lo moderno por cuanto conlleva la absoluta imposibilidad de retrotraer la tradición.
Lo moderno ya no se matiza, de labios del hombre medio, con el apelativo usual de extravagancia o rareza, aunque tampoco responda por parte suya a un grado estimable de reflexión ni a la lucidez de un criterio. ¿No sería demasiado exigir de aquel amplísimo estrato social que Cassou denominaba «el público» la conversión súbita del homo faber, con su mentalidad afincada en la función y en el uso, en homo sapiens, dado de lleno a la contemplación sin adjetivo? Lo moderno está hasta tal punto enraizado en la vida, en la costumbre, en la familiaridad (y cuanto más inconsciente, más efectivo es su dato), que basta suscitar la conciencia del hombre medio, su mentalidad de homo faber, de cara a las nuevas categorías formales y vitales, para que él las dé inmediatamente por válidas. Una composición picassiana primigeniamente cubista y, mejor aún, un producto de los que Bruno Zevi denomina certeramente «derivados del cubismo», una obra del De Stijl, un cuadro de Mondrian, nada le dirán al hombre medio si los contempla en las páginas de un libro de arte o en el muro neutro de un museo, de una exposición. Suscitarán incluso su incomprensión porque no aparecen, de inmediato, ante sus ojos los valores de uso y función, de utilitas, a los que él subordina toda estimación, todo juicio. ¿Qué representa? -dirá llanamente-. ¿Para qué sirve? Basta, sin embargo, que esa misma formalización plástica aparezca en el muro de la familiaridad o presidiendo, como es costumbre, el medio de la habitación, de la convivencia, del ambiente (aula, salón, aeropuerto, cafetería, templo o supermercado...) para que en el acto y por su natural congruencia con la función y el uso sea aceptada sin más e incluso comprendida como presencia familiar dentro de otra presencia más global, más generalizada y común a sus sentidos. Es una casa moderna -dirá ahora-, una línea moderna, un diseño moderno, un ambiente moderno..., una apariencia, en suma, plena de modernidad, no el reflejo de una teoría general o un concepto puro ni el caudal sin adjetivo de la pura y esencial contemplación que cualifica por sí misma al homo sapiens.
No le sorprenda al lector el que nos remontemos a la prehistoria para resucitar y revivir el tornasol de aquel suceso definitivo en cuya explosión se bifurcaron dos especies del hombre, encadenadas, emparentadas, consanguíneas..., pero a merced de una diferencia última, de un desdoblamiento decisivo: el homo faber y el homo sapiens. Estamos persuadidos de que ni el correr de los tiempos, ni su creciente acumulación perfectiva, ni el auge mismo de la cultura han llegado a reducir la disociación esencial, taumatúrgicamente sobrevenida en el parto de la edad auriñaciense. Muchas y muy sutiles explicaciones de índole histórica, económica, ecológica, política... han querido descifrar o, mejor, conceptualizar la raíz misteriosa de aquel sorprendente tránsito que súbitamente incidió (¡relámpago de la conciencia y de su asombroso despertar!) entre el viejo homo faber y el homo sapiens, recién nacido. Todas estas explicaciones diríamos con Bataille- están, por lúcidas que parezcan, enteramente desprovistas de emoción, de aquella emoción contenida y plasmada en la huella inquietante y perfectamente inútil de la gruta de Lascaux. Todas ellas -agregamos por nuestra cuenta- encubren (ya hablen de posesión o de proyección sobre el enigma de la naturaleza circunstante o precisamente por ello) una relación equívoca en la interpretación del primer acaecer decisivamente humano. Si damos por homo sapiens al hombre del auriñaciense en el justo momento en que él, sin otro precedente, es capaz de configurar (¡y de qué modo!) huellas, rasgos y signos esencialmente desprovistos de uso y función, ajenos enteramente a toda idea de utilitas, abiertos de par en par a la contemplación, alma de la creación, índice de indagación y certificado primordial del arte, ¿de qué nos valdrán otros argumentos a la hora de desentrañar lo en sí mismo desentrañado? ¿No será mil veces más válido el proceder a la inversa, partiendo de esta primera y pura capacidad de contemplación y enraizando en ella las otras facultades incluidas en ella y de ella dimanadas? Si la primera manifestación del homo sapiens se concreta en su actitud contemplativa y, al margen de usos y funciones, se plasma en el alumbramiento de cosas inútiles, esencialmente artísticas, ¿no residirá en la noción del arte, recién sobrevenida, el núcleo genuino del planteamiento? ¿No merecerá el arte la consideración de origen en que apoyar los otros orígenes, actos y relaciones que presuponen o implican el don de la contemplación?
Pero vayamos, por toda conclusión, a aquella irreducibilidad entre el homo sapiens y el homo faber que ni el paso del tiempo ni el poso de la cultura parecen haber allanado, cual si ambos extremos obedecieran a la humana condición, persistentes y fehacientes a lo largo de la historia y singularmente explícitos en aquellos momentos de renovación, revolución y vanguardia en que un orden nuevo, desmoronando la pretendida estabilidad del que le precedió, salta de la hipótesis a la vida y logra, tras un proceso soterrado de aclimatación, que lo que naciera frente al uso sea luego asimilado por el uso, lo que surgió como estricta contemplación venga a dar en utilitas y lo desechado por mor del hábito se vea finalmente aceptado por costumbre de las costumbres. ¿Quién es, en fin, el homo faber? Fácil parece asimilar su noción a la manera de ser dedo que Cassou llama «el público» o lo que otros, arrogándose por las buenas su tutela, denominan «el pueblo» y decidir que la persistencia disociativa entre ambas categorías humanas obedece, en última instancia, a elitismo clasista y a la no extensión o elevación del plano cultural al o desde el suelo de las masas. Esta tesis, aparentemente tan razonable, aparte de extrapolar posiblemente una cuestión de estricta justicia (cual la de la elevación de los niveles culturales y la de una más equitativa difusión del saber) a un ámbito en que cuentan valores de esencia o naturaleza, no de capricho o arbitrio disociativo, choca de lleno con hechos comprobados, al menos con uno que vale tal vez por todos los demás.
Está por demostrar si, elevado el nivel cultural de las masas, había de verificarse la reducción entre el homo f aber y el homo sapiens; pero está, a la inversa, más que demostrado que muchos que a su alcance tuvieron todos los medios de formación y dedicaron su actividad, su oficio, a tareas en principio contemplativas, cual la interpretación, la crítica o la docencia del arte, no penetraron el valor fundamental de éste y poco tuvieron en cuenta el don decisivo de la contemplación. ¡Cuántas y cuántas críticas, exégesis y lecciones no quedaron en mera descripción o en subversión sistemática entre el acto auténticamente creador y sus elementos externamente analizables, orillada la sustancia misma del fenómeno estético, la concepción humano-vital en que el arte cobraba sentido y horizonte y la plenitud del gesto contemplativo que al hombre del auriñaciense tuvo la virtud de convertirlo en sapiens!
Creemos, a la vista de la evolución de la estética contemporánea, que la noción de homo faber cuadra, a fin de cuentas, mucho mejor a otra especie o grupo, rector prepotente de la actividad humana, ciegamente adicto a la práctica del instrumentalismo, tan característico de la era tecnológica que nos ha tocado vivir, programadores eficientes de usos y consumos, planificaciones y coyunturas, códigos y semáforos..., en posesión exclusiva de un arte singular para convertir oportunamente en función lo que nació al margen de ella o por abierta oposición al orden en ella constituido. Naturalmente que nos referimos a los grandes poderes, a la gestión omnipresente, sea ejemplo, de la alta industria, a su omnipotente red publicitaria, a sus vastos canales de codificación e información, a su facultad tecnocrática de cara al acontecer humano, a sus usos, hábitos, puestos y funciones específicas. ¿No estalló, de manos de Picasso, el ímpetu vanguardista, frente a la vida ordenada por fosilizada, frente al orden preestablecido, sus usos y funciones, su programa y su credo, su status y su clausura? Tras un paréntesis de diez años, en que la deslumbrante invención del cubismo, alentada sólo desde el ángulo de la indagación, de la contemplación, desdeñada por la ley del apego y ferozmente combatida desde los principios constituidos, la naciente investigación de unos espíritus arriesgados (Picasso y sus gentes) surgió victoriosa o incontenible, dio sus primeros frutos en el suelo de las realidades (el De Stijl, el Bauhaus, el Constructivismo ruso...) y descubrió un vislumbre de utilidades nuevas, de nuevas funciones, de usos practicables. Y fue entonces cuando los altos poderes decidieron asimilar, acaparar e introducir las nuevas categorías formales y vitales en el tránsito del hombre (templo, aeropuerto, salón, taller, aula o supermercado... ). Un proceso posterior, latente y tortuoso, de aclimatación extendió esta versión universalizada en que el ojo y el tacto de los otros homines fabri dieron por válida o simplemente familiar, si al margen de reflexión, al margen también de indignación y asombro, la noción y la práctica de lo moderno, imponiéndose aquella ley, antes mencionada, de equilibrio en que se patentiza, siempre y a pesar de los pesares, el signo del progreso.
Picasso es historia. Para nada quiere esta frase aludir a su reciente fallecimiento en su retiro de Vauvernagues, a la conmoción universal que su muerte, previsible e inesperada, ha provocado ni a su inscripción con letras de oro, por supuesto, en las páginas de la Historia. Son, más bien, aquella definitiva imposibilidad de retrotraer un pasado más o menos glorioso y este tránsito, tortuoso, latente y a la postre efectivo, desde la disociación hasta la costumbre, los que ciñen, por vigentes, por nuestros, el criterio de historicidad y hacen una y mil veces válida la proposición que encabeza este capítulo: «Picasso es historia», subrayando sobre la condición abstracta del sustantivo toda la fuerza indicativa del verbo. Picasso es historia e historia cargada de vigencia, nuestra propia historia, porque en él se dan raíz y fundamento de la tremenda mutación axiológica (imposible de parangonar con cualquier otra del pasado) que, hecha ya vida, ha caracterizado y caracteriza nuestra visión del presente, la nueva faz de las cosas, la angulación nueva de nuestro contemplar, la complexión eñtera de lo que decimos moderno. Picasso es la historia de nuestra historia, de nuestro sobresalto, de nuestra emigración a un paisaje recién descubierto; la historia de nuestro trasplante, de nuestra incardinación y nuevo domicilio en el mundo, la historia de nuestra propia mirada. «Porque él ha venido al mundo -concluiremos con Albertipara sacudirlo, volverlo del revés y ponerle otros ojos.»